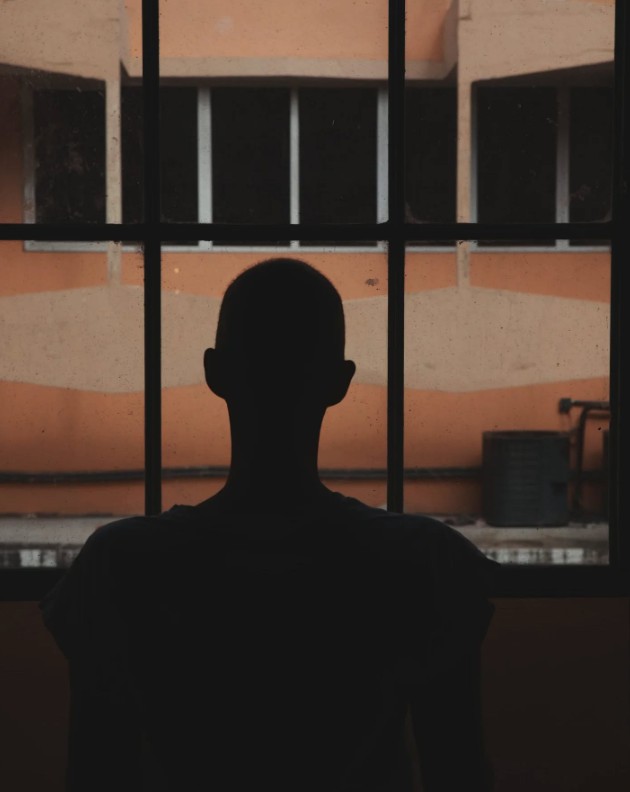Yacqueline Yissel Ureña Otero (La Chorrera, Panamá Oeste) es poeta, cineasta emergente, fotógrafa documental y gestora cultural. Es sobreviviente de cáncer y su vida, como su obra y proyectos, “dialogan con la experiencia del cuerpo y la resiliencia”. Así se reconoce. Cierra octubre, el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, y ella eleva su voz poética para reflejar su lucha contra la enfermedad. Es un testimonio, una memoria de resistencia y celebración que publicamos en homenaje a cada mujer que hoy es paciente de cáncer. Que esta voz poética sea también medicina y esperanza.
Por: Yacqueline Yissel Ureña Otero | Fotos cortesía: José Vargas (@entornosyretratos)
Nadie está preparado para escuchar la palabra «cáncer». En mi caso, esa palabra cambió el ritmo de todo: la rutina, los afectos, el cuerpo, la fe.
Aun así, debía seguir trabajando, siendo madre, sosteniendo los días como si nada se hubiera roto. Pero mientras la vida cotidiana exigía firmeza, dentro de mí despertaba aún más una compañera silenciosa: la escritura. Esa amiga me llevaba a un plano que no sé explicar, un espacio donde el dolor podía transformarse en belleza y el miedo en palabra.
Lo que comenzó como una necesidad de desahogo se convirtió en un refugio, en un modo de comprender lo que vivía, de resistir y de volver a creer.
Escribir fue mi manera de no desaparecer.
Observaba con más atención cada gesto, cada palabra, cada historia que me compartían y comencé con fragmentos sueltos: apuntes en el celular, escrituras en momentos de descanso, mientras esperaba en una sala de quimioterapia, recuerdos que se aferraban al papel como si también necesitaran tratamiento.
Lo que al inicio era un desahogo se transformó en una terapia silenciosa. Descubrí que cada palabra era una célula buena que nacía dentro de mí; una pequeña defensa contra la incertidumbre.
Así nació «Maniquí de cristal», mi segundo poemario, escrito durante mi tratamiento, entre las agujas y las madrugadas, entre el miedo y la gratitud. Lo escribí cuando el cuerpo se quebraba, pero el alma insistía en recomponerse.
Ese libro, que luego ganó un premio en el Concurso Municipal de Poesía León A. Soto, fue mi manera de dejar testimonio de lo invisible: del temblor del cuerpo, del coraje de mis hijos, del silencio de quienes aman y no saben cómo acompañar.
En cada poema intenté nombrar lo innombrable: la caída del cabello, el bisturí, el sabor metálico de los medicamentos, la fe que se multiplica cuando se agota la fuerza, e incluso la jocosidad dentro de tantas vivencias. Escribir fue mirarme al espejo sin pestañas, sin piel, sin miedo.
Hay una escena del libro que aún me estremece. En el poema «Maniquí», me represento parada, inmóvil, mientras alguien me cose con hilos de algodón. Es la imagen de una mujer que se vuelve de cristal, pero que sigue sintiendo, que sigue amando y preguntándose por la vida. Y del cual espero realizar un proyecto de arte en el futuro.

«En un cuarto gris,
parada e inmóvil me encuentro.
De plástico fuerte me siento.
Una mujer se acerca y me habla en un idioma que no conozco…
Yo le grito con punta fina:
Tengo miedo.
¿Qué pasará con mis hijos?
Abrázame,
que quiero vivir como un pangolín sin escamas.
No me ignores si soy tu heroína,
acompáñame en esta guerra
de dulces y de sal
a salvar a otras de ser maniquí de cristal.»
Escribir este poema fue como volver a respirar. Cada palabra era un paso fuera de la enfermedad, una manera de recordarme que seguía siendo humana, madre, mujer, escritora.
El cáncer me enseñó la fragilidad, pero la poesía me devolvió la voz. Y cuando la voz volvió, entendí que el cuerpo también podía volver a ser casa.
En otra parte del libro, en «Pelona de salón», la palabra se vuelve espejo de ese momento en que la identidad física se desarma, pero también florece una nueva conciencia de vida.
«Ir al salón sin pelo,
sin cejas y pestañas,
desnuda contra el viento de julio,
sin piel en los ojos.
Pelona tocó la vida y la mía vida.
Abrazo a mis hijos y pido vida,
vida con sabor a agua de romero,
vida que se delinea cejas con lápiz negro,
vida mía sin peluca ni llanto.»
Ese poema no habla solo de perder el cabello. Habla de aprender a mirarse de nuevo. De aceptar que la belleza también puede ser vulnerabilidad, que la feminidad no está en el espejo sino en la voz que sobrevive.
Durante el tratamiento, aprendí que la escritura no cura el cáncer, pero cura algo igual de necesario: el alma herida que intenta comprender.
La palabra nos permite reordenar el caos, ponerle nombre a lo que duele, y en ese gesto se produce un alivio real.
Hay estudios que confirman que escribir sobre las emociones mejora la respuesta inmunológica, pero más allá de la ciencia, lo que viví fue un renacer. Cada fragmento o vivencias que metaforizaba me sostenía en los días en que la energía desaparecía; cada poema era una conversación con mi cuerpo, con la fe, con el futuro.
Cuando leo poemas en público, muchas personas se sienten acompañadas, y que también habían tenido un diagnóstico o una pérdida y encontraron en mis poemas su propio reflejo.
Entonces comprendí que escribir también era una forma de acompañar a otros, de tender un puente entre mi historia y la de quienes aún no se atreven a contar la suya.
El proceso de sanar no termina cuando se acaba el tratamiento. La vida después del cáncer es otra forma de aprendizaje.
En mi caso, la escritura siguió siendo una terapia cotidiana: una manera de mantenerme en gratitud, de reconciliarme con mi cuerpo y con el tiempo.
A veces escribo sobre los nuevos miedos, otras sobre los milagros pequeños -el olor del café, la risa de mis hijos, la lluvia que cae sobre las orquídeas-. Ya no escribo para escapar del dolor, sino para celebrar la vida.
Maniquí de cristal no fue un libro de enfermedad; fue un libro de supervivencia. En cada poema hay una afirmación: sigo aquí. La poesía me enseñó que el arte no es solo una forma de belleza, sino una herramienta de resistencia. Que escribir puede ser un acto médico, espiritual y político al mismo tiempo. Que cuando el cuerpo calla, la palabra habla.
Hoy, al mirar atrás, entiendo que mis poemas fueron los informes clínicos de mi alma. Cada uno registra una etapa del proceso: la caída, la aceptación, la rebeldía, la esperanza.
Y aunque mi cuerpo lleva cicatrices, mi voz lleva alas.
Escribir fue mi forma de seguir siendo madre cuando no podía abrazar, de seguir siendo mujer cuando no tenía pestañas, de seguir siendo luz cuando los días eran oscuros. Por eso siempre digo que la escritura no solo me salvó la mente, sino también el corazón.
Y creo que eso es lo que somos los artistas: seres que, en los momentos también retadores, encontramos la manera de transformarnos aún más.
Cuando el dolor llega, el arte se convierte en una manera de seguir respirando, de volver a mirar el mundo desde otro lugar.
La vida me permite que a través de la poesía pueda transmutar lo vivido, y mi propósito ahora es seguir compartiendo esa voz, seguir transmitiendo lo que siento para que otros encuentren en las palabras su propio refugio.
La poesía me demostró que se transformó en mi amiga, en mi maestra y en una voz universal de tantas vivencias que tuve la oportunidad de experimentar durante el proceso.
Fue mi aliada cuando el cuerpo callaba, mi guía cuando la fe se tambaleaba y mi compañía más fiel cuando el mundo se detenía.
Hoy vivo con la certeza de que la vida puede quebrarse y seguir siendo hermosa. La enfermedad me enseñó la humildad del tiempo, la escritura me enseñó la eternidad del instante.
Por eso sigo escribiendo, no solo para recordar lo que pasé, sino para celebrar que sigo viva.
Porque al final, escribir no fue solo mi terapia.
Fue mi manera de volver a nacer.

Más de la autora: Yacqueline Yissel Ureña Otero es ganadora del segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía León A. Soto 2023 con «El cocorrón es libre» y del tercer lugar en 2024 con «Maniquí de cristal». En 2024, fue invitada como poeta por Panamá y distinguida como miembro honorario en el Tercer Recital Internacional de Poesía de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi y la American Association of Teachers of Spanish & Portuguese (AATSP). Fue fundadora de Bollolab, plataforma cultural y de emprendimiento en La Chorrera, y miembro activa de Ayoudas Panamá, fundación que apoya a niños con enfermedades raras de escasos recursos. Como documentalista, dirigió El sueño de Cristofer (2016) y Legado de arpón (2020), este último galardonado con el Premio a Mejor Investigación Documental en ACAMPADOC. Su proyecto Arponero ha sido finalista en programas internacionales y becado por WAWA Business Forum Lab (Asociación de Mujeres del Mundo Audiovisual).