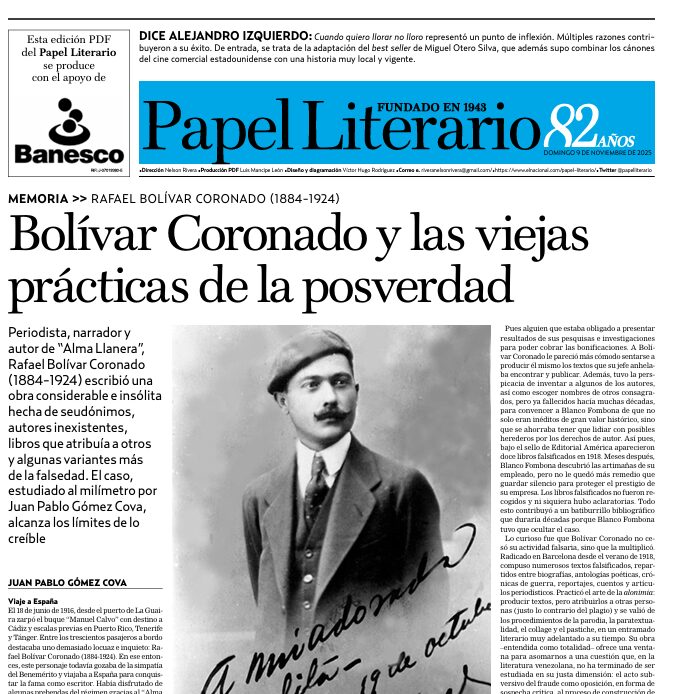Periodista, narrador y autor de “Alma Llanera”, Rafael Bolívar Coronado (1884-1924) escribió una obra considerable e insólita hecha de seudónimos, autores inexistentes, libros que atribuía a otros y algunas variantes más de la falsedad. El caso, estudiado al milímetro por Juan Pablo Gómez Cova, alcanza los límites de lo creíble
Por: Nelson Rivera, director del Papel Literario
Amigos lectores:
I.
Desde hace semanas he tenido conmigo la expectativa de publicar Bolívar Coronado y las prácticas de la posverdad, el ensayo de Juan Pablo Gómez Cova que ocupa las páginas 1 y 2 de esta edición. Gómez Cova, que nos honra como columnista del Papel Literario, es un versátil -cosmopolita- lector y crítico literario, que ha dedicado tiempo -y su tesis de Doctorado en la Universidad de Salamanca-, a ese señor insólito, avieso e incontenible que fue Rafael Bolívar Coronado, autor del Alma Llanera y de un sinnúmero de obras inventadas y atribuidas a otros autores.
Un falsificador literario: “Además de los libros de la Editorial América, Bolívar Coronado también falsificó antologías de la Casa Editorial Maucci, crónicas del diario El Diluvio, fragmentos, cuentos y poemas en varios anuarios del Almanaque ilustrado hispanoamericano, artículos y pasajes de la Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana de Espasa, poemas de la Antología de poetas americanos de Sopena, fragmentos de la biografía sobre Lenin de la Biblioteca Veritas, entre otros. Es probable que existan falsificaciones suyas que aún no hayan sido identificadas, debido a la compulsión y ligereza con las que desempeñó su oficio”. Páginas 1 y 2.
II.
Las siguientes dos páginas traen una crónica de la periodista Magaly Saavedra: Mi amigo Alejandro Rossi. Habla de su vida, su trayectoria y su proyección, especialmente en México, país que adoptó como su patria afectiva y cultural: “Alejandro Rossi, aunque nació en Florencia, tenía la nacionalidad venezolana. Su padre era italiano pero su madre venezolana. En 1942 viajó con su familia desde Cádiz hacia Puerto Cabello, en Venezuela. Pasó su niñez y adolescencia entre Caracas, Buenos Aires, Montevideo y Los Ángeles, experiencias que marcaron profundamente su vida. Una vez establecido en la Ciudad de México, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo su maestría. También realizó estudios de especialización en Friburgo de Brisgovia y en la Universidad de Oxford, donde fue miembro de Magdalen College. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de esa misma institución. Además, impartió cursos y conferencias en diversas instituciones culturales y universitarias tanto en México como en el extranjero”.
III.
Cesia Hirschbein nos cuenta, página 5, del encuentro de Andrés Bello y Alejandro de Humboldt, en la Caracas de 1799: “desde su llegada reciben una espléndida hospitalidad de las autoridades y en especial de las élites caraqueñas, entre las que se encuentran los Ustáriz, los Ibarra, los Ávila, los Soublette, los Tovar, los Sanz, los Blandín. Humboldt se convierte en asiduo visitante de las tertulias capitalinas, y es allí donde conoce a Andrés Bello, quien tenía 18 años”.
IV.
Muchos lectores recordarán aquellos hechos violentos del 2001, cuando un grupo de estudiantes tomó y se hizo con el control de espacios de la Universidad Central de Venezuela, causando una conmoción interna y un debate a escala nacional. Giuseppe Giannetto, entonces rector de la UCV, ha publicado Y la casa venció a las sombras, breve libro que, además del relato de Giannetto, incluye documentos del caso. En la página 6 reproducimos el prólogo de la edición (Kálathos, 2025), a cargo de la profesora Gloria Cuenca.
V.
Transformaciones del cine venezolano, 1973-2015. El país, la producción, la recepción, es el nombre del estudio de Alejandro Izquierdo sobre el cine venezolano, publicado por abediciones (UCAB, 2025). Además de proponer una periodización, el volumen destaca por la notable cantidad de información recopilada y ordenada por el autor. Entrevisté a Izquierdo: “Antes de 1973 en Venezuela se producían, en promedio, apenas dos largometrajes que no recibían mayor atención del público, aunque este asistía regularmente a las salas. Ese año ocurrió un hecho trascendental: por primera vez una película venezolana, Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Walerstein, adaptación de la novela homónima de Miguel Otero Silva, se convierte en favorita del público sin dejar lugar a dudas: fue la segunda película más vista del año. Recogió el 14 % de la taquilla anual, detrás de La aventura del Poseidón (Ronald Neame, 16 % de la taquilla). Páginas 7 y 8.
VI.
El profesor Gustavo Hernández Díaz entrevistó al pensador Daniel Innerarity, autor, entre muchos otros, del reciente Una teoría crítica de la Inteligencia Artificial (Galaxia Gutenberg, España, 2025), reconocido con el Premio de Ensayo Eugenio Trías. Innerarity: “La privacidad es un bien público porque el grado de publicidad que cada uno de nosotros está dispuesto a conceder condiciona el de los demás. Lo personal no solo nos concierne a cada uno; la privacidad digital se parece mucho a otros asuntos colectivos como la cuestión ecológica o los bienes comunes. Al igual que en los desastres ecológicos, los daños a la privacidad de alguien no solamente ocurren a nivel individual sino en el plano colectivo”. Página 9.
VII.
Dos materiales del periodista Evaristo Marín (ha cumplido 90 años hace poco), se despliegan en las páginas 10, 11 y parte de la 12. El primero de ellos, es una pieza memoriosa: A los noventa es mucho lo que se puede contar; el segundo, El Nacional en los difíciles tiempos de Pérez Jiménez, es una de las nueve crónicas que conforman Huellas de vida en tinta y papel. Historias y gente del periodismo venezolano (2025), su más reciente libro.
VIII.
Cerramos la edición con una nueva entrega de Memorias de un diplomático, serie de Oscar Hernández Bernalette, esta vez dedicada a un episodio de 1985, cuando un grupo de haitianos asaltó la sede de la embajada de Venezuela en República Dominicana: “Todos ciudadanos haitianos dirigidos por un teniente retirado del ejército de Haití y quien desde ese momento y hasta la fecha en que se retiraron se convirtió en el único portavoz del grupo. Su demanda era simple. Querían salvoconducto para ser trasladados a Caracas en condición de asilados políticos. Su justificación era que a pesar de ser huéspedes como extranjeros del Gobierno de RD se consideraban perseguidos por las autoridades de ese país”.
IX.
Que disfruten estas páginas. Les dejo mis buenos deseos
Nelson Rivera, director del Papel Literario
Ver la edición completa: